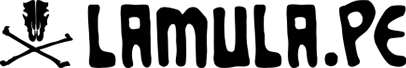Metas que matan
Un artículo de Giulia Tamayo, publicado en la Revista Quehacer a inicios de 1998. En él, revela que el Programa de Planificación Familiar del gobierno de Fujimori respondía a motivaciones de control demográfico.
La organización MujeresMundi inició esta semana la recolección de firmas para exigir al Estado peruano justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Para sumar a la causa, compartimos este artículo de 1998, firmado por la abogada Giulia Tamayo, cuyo trabajo como investigadora del CLADEM fue clave en el descubrimiento y posterior judicialización de los casos de esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori.
Desde 1995, teniendo como principio denuncias que le hiciera llegar la dirigente campesina Hilaria Supa, Tamayo entrevistó a mujeres que habían sido intervenidas quirúrgicamente en centros de salud pública.
El artículo fue publicado en la edición 111 de Quehacer, correspondiente a los meses de enero-febrero de 1998. En febrero de ese año, el Ministerio de Salud anunció que iniciaría una investigación respecto a las denuncias que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, entre ellos CLADEM, formularon respecto al programa de planificación familiar del gobierno de Fujimori. Nada de eso ocurrió. Lo que sí ocurrió ese mismo año -en octubre de 1998- fue que la casa de Giulia Tamayo fue asaltada por desconocidos que manipularon y robaron los archivos de su investigación.
En 1999, CLADEM presenta “Nada Personal” – Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998, en el que señala las severas violaciones a los derechos humanos de las mujeres que supuso este programa. Cerradas las puertas de la justicia peruana, ese mismo año varias organizaciones de defensa de las mujeres presentaron a la CIDH el caso. Esta causa aún está pendiente en la justicia peruana.
Planificación familiar, Estado y derechos humanos
METAS QUE MATAN
Por Giulia Tamayo
La denuncia de muertes de mujeres, todas ellas pobres, sometidas a esterilización quirúrgica dentro de un programa estatal de planificación familiar, aceleró a principios de este año el cuestionamiento del mismo por dejar de lado el consentimiento informado y la salud de las mujeres, así como por la intención de regular el comportamiento reproductivo de la población de modo compulsivo.
Han transcurrido más de dos años entre el mensaje presidencial de 1995, que anunció la política a adoptar por el Estado peruano en el campo de la planificación familiar, y las recientes denuncias que han mostrado lados oscuros de lo que, en principio, debió ser un programa orientado por el objetivo superior de garantizar a las personas el acceso a información veraz y completa, así como a la más amplia gama de métodos para implementar sus decisiones en materia reproductiva.
Nos encontramos frente a hechos que -según lo atestiguan de manera concomitante versiones procedentes de diversas localidades del país- involucrarían prácticas contrarias al consentimiento informado y a la salud de las mujeres. Estas se habrían producido teniendo como sustrato decisiones estatales que, durante la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), priorizarían la «efectividad» en el logro de una elevada cantidad de usuarias en materia de ligadura de trompas.

Los hallazgos y preocupaciones que empiezan a salir a la luz, inevitablemente traen a la memoria lo acontecido en otros países, donde los Estados introdujeron «programas demográficos» en la prestación de servicios de planificación familiar, que buscaban regular el comportamiento reproductivo de la población de modo acelerado y/o compulsivo. Esos programas despertaron reacciones internas de envergadura (incluso violentas como en el caso de la India) y severas observaciones por parte de la comunidad internacional.
Las autoridades peruanas persisten en negar la existencia de metas, defendiendo la corrección del Programa tanto en el plano de su formulación, gestión, desarrollo de normas y procedimientos, como en el plano de la implementación operativa.
Frente a la posibilidad de conductas entre los prestatarios de salud que podrían evidenciar presión a las usuarias, las autoridades han respondido que, de haber existido, podría deberse en todo caso al «exceso de entusiasmo» de algunos agentes de salud.

Después de los consensos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), y tras los aprendizajes obtenidos de un conjunto de experiencias cuestionadas en diversas partes del mundo por perseguir el cumplimiento de metas relacionadas con la cantidad de usuarias, avasallando en su afán los derechos y libertades individuales, era inimaginable el lanzamiento de un Programa de Planificación Familiar que incurriera precisamente en aquello que ya había merecido condena.
Más aún, la justificación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996- 2000) se había apoyado en el lenguaje de la Conferencia de El Cairo. Esta aportó orientaciones afirmativas del derecho de las mujeres a acceder a la más completa gama de métodos anticonceptivos y a decidir al respecto sin verse sujetas a forma alguna de coerción ni violencia.
Según los consensos de El Cairo quedaba claro el compromiso de los Estados de observar y respetar rigurosamente los derechos humanos de las mujeres.
El propio presidente Fujimori -hoy ausente de la controversia- se encargó de hacer el anuncio de esta política, y aludiendo a las mujeres como las grandes beneficiarias de esta decisión, proclamó que éstas debían ser «dueñas de su destino».
¿Habría entonces que concluir que el interés central que motivó la realización del Programa fue una operación estatal de corte demográfico y no una auténtica preocupación por las necesidades y derechos reproductivos de las mujeres, tal como fue presentado por el presidente de la República?
No era de esperar que las autoridades peruanas reconocieran fácilmente la existencia de una decisión estatal sobre metas, guiada por el interés de reducir rápidamente la tasa de fecundidad, pero prescindiendo del único criterio aceptable en un programa de esta naturaleza: satisfacer la demanda de las usuarias.
Una confesión en tal sentido habría sido sorprendente. Sobre todo considerando que hasta antes de las denuncias, quienes hemos venido investigando sobre el tema, nos hemos encontrado con la sistemática negación de «información oficial» sobre la existencia tanto de metas como de estímulos y presiones sobre los agentes de salud para el cumplimiento de las mismas.
Sin embargo, el 11 de febrero El Comercio ha expuesto a la opinión pública un documento revelador al respecto, demostrando lo que las autoridades negaban.
Si el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar resultara ser un «programa demográfico», la responsabilidad del Estado peruano por las violaciones a los derechos humanos y por los daños causados en las personas se incrementaría considerablemente.
No estaríamos únicamente ante funcionarios o personal del sector que habrían incurrido aisladamente en prácticas contrarias al consentimiento informado y al derecho a la salud de las mujeres. Habría lugar a responsabilidad estatal por haber propiciado (u ordenado de ser el caso) actos condenables desde un punto de vista de derechos humanos.
Ahora bien, el sólo hecho de haber tolerado actos contrarios al consentimiento informado y a la salud de las personas, abdicando por consiguiente de su deber de investigar, disciplinar y corregir tales conductas, coloca al Estado peruano en una posición dificil en materia de responsabilidades frente a los derechos humanos de las mujeres.
En efecto, los casos no han salido a luz por acción del propio sector o en mérito, por ejemplo, al «deber de cooperación» de las autoridades a cargo del Programa con la Defensoría del Pueblo.
Durante 1997 ésta ya realizaba las indagaciones y gestiones pertinentes ante el sector, atendiendo así a las denuncias y preocupaciones que le hiciéramos llegar sobre prácticas contrarias al consentimiento informado y la salud de las mujeres.
Preocupada por obtener garantías para la salud de las mujeres, en setiembre de 1997 la Defensora Especializada de los Derechos de la Mujer logró que el Director de Programas Sociales y Planificación Familiar recién informara, mediante Oficio Nº 1267-97- DGSP-DSP-PF, que había dispuesto que «el programa asumiría la totalidad de los costos de las complicaciones que se pudieran presentar después de toda intervención de ligadura de trompas, incluídos: costos de traslado, medicamentos y de ser necesario una nueva intervención quirúrgica».
Los numerosos testimonios recibidos por nosotras sobre la no gratuidad en la atención de las complicaciones derivadas de la intervención quirúrgica quedaban así confirmados. Tras ser ligadas, las usuarias (muchas de ellas en extrema pobreza y residentes de localidades rurales) habían sido abandonadas, quedando libradas a sus propios medios para remontar las complicaciones, ya que el Estado no había previsto esta eventualidad. Casi la totalidad de los testimonios recogidos sobre usuarias que presentaron complicaciones dan cuenta de esta realidad a la que se vieron expuestas las mujeres.
El comunicado publicado por la Federación Médica Peruana y la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, el 18 de enero de este año, orienta aún más sobre la falta de compromiso del Estado peruano con el derecho a la salud y el derecho a la vida de las mujeres en el marco de la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Lo expresado por ese documento abona en el señalamiento de que estamos frente a situaciones que configuran responsabilidad estatal y no ante casos aislados de negligencia médica: «... no se han establecido las garantías mínimas necesarias para que una paciente sometida al AQV reciba el monitoreo post-operatorio por parte del médico cirujano».
Sindicando responsabilidad en la autoridad administrativa, el comunicado continúa: «las deplorables pérdidas de vidas humanas son de absoluta responsabilidad de la autoridad administrativa, por cuanto las pacientes se retiran del post-operatorio a las cuatro horas de ser intervenidas, en razón de que el centro de salud u hospital no cuenta con la infraestructura de reposo o recuperación por un período mínimo al cuidado del médico cirujano. Estas carencias son mucho más evidentes cuando la autoridad de salud, sin la autorización previa adecuada, desarrolla el Programa de AQV en zonas rurales, en centros de salud que no tienen un centro quirúrgico ni los profesionales con las especialidades adecuadas para una intervención quirúrgica».
En suma, las condiciones para la realización de tales intervenciones quirúrgicas habrían sido determinantes en la incidencia de un número desproporcionado de complicaciones y los desenlaces fatales denunciados. Sobre estas condiciones no fueron informadas las usuarias; obviamente ello habría sido decisivo para su consentimiento.
Si bien estos elementos en sí ya resultan suficientes para enjuiciar el modo cómo se ha venido conduciendo el Programa, hay dos aspectos que merecen ser abordados para emplazar al Estado peruano a emprender correctivos.
En alerta por los numerosos testimonios de usuarias de diversas localidades del país, recogidos entre fines de 1996 y 1997, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán puso en conocimiento del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) sus hallazgos y preocupaciones, y consideró necesaria la elaboración de una investigación especializada sobre la materia.
Además de prácticas contrarias a la salud de las mujeres, los testimonios describían la existencia de prácticas contrarias al consentimiento informado y elementos discriminatorios en la formulación e implementación del Programa.
No es necesario demostrar que el Programa privilegió la ligaduras de trompas -método irreversible practicado sobre el cuerpo femenino- por encima de otros métodos, y que se esterilizó, según lo indicado por el propio sector, a 100,000 mujeres.
Entre la gama de métodos anticonceptivos, el Estado se decidió por promover un método en especial, tal como lo prueban la realización de sendos «Festivales de Ligaduras de Trompas».
La información recogida hasta el momento da cuenta de casos en los que, pese a que algunas usuarias se acercaron a los establecimientos con la decisión de solicitar un método determinado -por ejemplo, inyecciones de Depropovera-, los prestatarios de salud rehusaron proporcionárselo induciendo en su lugar la oclusión tubaria.
El repertorio de expresiones engañosas e inductoras para lograr «candidatas» incluyó: advertencias de que los establecimientos de salud no proveerían otros métodos; no cumplir con informar sobre la existencia de otros métodos; dejar abierta la posibilidad de reversibilidad de una ligadura de trompas; no indicar las contraindicaciones, ni los riesgos ni los cuidados que debían tener las usuarias luego de la intervención.
En diversas localidades algunas mujeres mencionaron un trato humillante e intimidatorio hacia aquellas con un número elevado de hijos, que incluía amenazas de no ser atendidas en el siguiente parto.
La presión recibida por las mujeres, llegó a incorporar, según algunos testimonios, la alusión a que si no accedían a ligarse las trompas entonces estaban en contra de la política del gobierno. Testimonios de mujeres parturientas o que habían arribado a los establecimientos de salud con sospecha de aborto, mencionan haber recibido en esas circunstancias la propuesta única de ligarse las trompas, siendo algunas objeto de presión.
El propio Programa consideró como meta lograr que el 100% de las egresadas por parto o aborto salieran con un método seguro, indicación no congruente con el respeto a la libre decisión de las mujeres.
Las usuarias también han informado del uso del «canje»: la condonación de la deuda hospitalaria por parto o aborto a cambio de ligarse las trompas.
A pesar de que los casos que han salido a la luz tienen como protagonistas a mujeres y el tema de fondo trata sobre la tensión entre las decisiones estatales y los derechos humanos de éstas, en los debates públicos las autoridades han dado pocas señas de voluntad por rendir cuentas a aquéllas y anunciar enmiendas que garanticen servicios de calidad y respetuosos de la libre decisión de las mujeres. El modo como las autoridades han respondido ante las denuncias es tan preocupante como los mismos hechos denunciados.
Si nos atenemos a la campaña publicitaria lanzada por el Programa a raíz de las denuncias, hay una calculada elección de los asesores para colocar a los sectores conservadores como contraparte de la controversia.
Es innegable que esos sectores han buscado ser gravitantes en las decisiones estatales, con vistas a impedir la ampliación de opciones en materia de anticoncepción y en lo que atañe al derecho de las mujeres a la autodeterminación en las esferas de la sexualidad y la reproducción.
Pero no es menos cierto que en esta oportunidad, el centro de la controversia está dado por el hallazgo de evidencias de que la política estatal en materia de planificación familiar introdujo un «programa demográfico», que ha expuesto a las mujeres, principalmente de los sectores más pobres, a engaños, presión y coerción, así como a riesgos y daños a su salud, incluso la muerte para algunas.